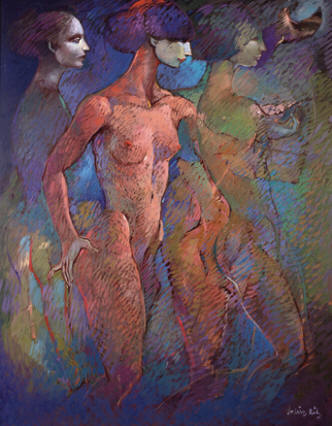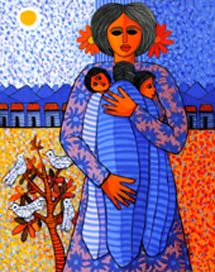EL ATREVIMIENTO
MANUEL SALVADOR GAUTIER
DRAMATURGO Y NOVELISTA DOMINICANO

EL ATREVIMIENTO
PRIMERA NOVELA DE LA TETRALOGÍA
TIEMPO PARA HÉROES
40
El Generalísimo Trujillo llegó a las seis en punto. Su séquito militar, muy reducido, quedó afuera en el jardín delantero. Publio y Servando lo escoltaron hasta donde estaban las damas. Hubo un saludo general formal, y se sentaron. El Generalísimo habló de las impresiones que había recogido en el viaje a Mao esta tarde. Era un gran conversador, y a todos y a cada uno les tenía una complacencia, una anécdota. Había una fascinación indiscutible en aquel hombre maduro, encanecido, elegante, adusto, soberbio, dueño de la vida y propiedades de todos los dominicanos, Jefe Militar Supremo, que, de repente, se presentaba allí sociable y parlanchín, amable y risueño.
Su atención poco a poco se fue concentrado en Marisela.
Ya habían cenado, y Publio invitó a pasar a la sala, a tomar el plus café. Habían bebido vino blanco y tinto, en cantidad. El brandy español apareció en la mesa. Las señoras empezaban a sentir un mareíto, que trataban de dominar. Tan pronto se levantaron de la mesa, el perico ripiao comenzó a tocar el merengue favorito de Trujillo.
—¡Música para bailar! —exclamó Servando.
Trujillo rió.
—¡Veamos si las damas desean hacerlo! —exclamó, y se dirigió a Marisela.
Era el momento combinado por las mujeres para que Marisela le pidiera a Trujillo la audiencia con Tutín Tejera. Se enrareció el ambiente para los que sabían. Trujillo le extendió una mano a Marisela y la miró con una sonrisa abierta, esperando que la muchacha lo siguiera a la sala y al baile.
—¡Ah, sí, Excelencia! ¡Pero a cambio de un premio! —dijo ella. (Sus ojos hermosos brillaron, húmedos y acariciadores. Tomó la mano de Trujillo, y lo repitió)—: ¡Bailamos por un premio, Excelencia!
Trujillo rió de nuevo, y respondió galante:
—¡Premio por premio!
Marisela lo miró sorprendida.
—¿Qué premio puedo yo darle a usted, Excelencia? —preguntó con esa ingenuidad innata en ella que había cautivado a todos.
—¡Que no me llames Excelencia! —respondió el hombre, con coquetería.
—¡Aceptado! —respondió Marisela.
Todos respiraron. Pero ahora venía el turno de Marisela.
—¿Cuál es el premio tuyo?
Trujillo seguía el juego.
—Que recibamos aquí unos amigos nuestros, que tienen muchos deseos de saludarte.
Trujillo no se inmutó. Estaba acostumbrado a que sus mujeres le pidieran cosas extraordinarias. La mayoría de esos caprichos los podía conceder sin ningún problema.
—¡Aceptado! ¿De quiénes se trata?
—Del señor Eladio Tejera y su señora.
—¡Concedido!
Trujillo no titubeó. ¡Tejera! El hombre de las presas. ¡Mira por donde había salido! Era hábil, y tenía agallas. ¿Qué podía venir a decirle? La decisión estaba tomada. Había que dar el ejemplo, e impedir que todos esos grupos de interés, ajenos a los suyos, se les desmandaran. Era un golpe ideal, destruir a un representante de la oligarquía santiaguera. No levantarían cabeza por mucho tiempo. Y los norteamericanos aprenderían a ser más cautos… ¡Pero qué cojones tenía el hombre! Utilizar la bella muchacha para que lo oyeran era realmente genial. ¿Y cómo lo hizo? La casa de un militar era un coto cerrado, donde los civiles no entraban. Escrutó las caras de sus coroneles, que lo miraban a su vez esperando su reacción.
—¡A bailar, muchachos, que yo me lo gané! —ordenó como si fuera un colegial.
41
Tutín y República veían pasar el tiempo con desazón. Entonces el teléfono sonó, y dieron un brinco. República contestó. Tontón habló con apremio.
—¡Vengan en seguida! ¡El jefe los recibirá! (En la casa de los Santamaría, el ayudante personal de Trujillo los escoltó hasta el umbral de la sala, y los dejó allí. Entraron a un ambiente festivo donde todos bailaban con la música del perico ripiao. Esperaron un momento, hasta que Tontón los notó y fue con Publio donde ellos a recibirlos). ¡Llegaron a buen tiempo para bailar! —le dijo Tontón a República, mientras se abrazaban y besaban, dando a entender que eso era lo que había que hacer por el momento. Las dos parejas se dirigieron al área de baile. Servando y Norma, en el medio de una vuelta, saludaron a Tutín y a República con la cabeza. Pero Trujillo se detuvo cuando los vio.
—¡Señor Tejera! (Habló con afabilidad, un poco corto de respiración por el ejercicio del baile). ¡Tengo entendido que usted quiere hablar conmigo! ¡Lo haremos! ¡Lo haremos enseguida! (Saludó con mucha cortesía a República). ¡Tan pronto esta hermosa muchacha me dé un chancecito! (Señaló a Marisela, que sonrió y saludó a los recién llegados).
—¿Cómo está, señor Tejera, doña República? ¿Cómo está Guarionex?
Trujillo miró a Marisela, sorprendido de que ella preguntara por alguien, estando con él. Pero eran saludos de rutina. Marisela se volvió hacia su pareja, esperando que la arrastrara de nuevo al baile. Y así fue. El “chancecito” llegó al poco rato.
—¡Dígame, señor Tejera! —exigió Trujillo, tan pronto se acomodaron en sus asientos y pudo respirar más o menos bajo control‑. Oí su discurso ayer. Conozco su posición.
Trujillo deseaba que Tutín acortara el asunto, para volver al ambiente anterior, que disfrutaba enormemente.
Tutín explicó la posición de los empresarios de Santiago, y las razones por las que convenía descartar el proyecto de la planta atómica y dar prioridad a un proyecto local, que no sólo beneficiara la población con energía eléctrica, sino también con agua para la agricultura. Trujillo lo oía, pero miraba a Marisela. Ella parecía fascinada. Las palabras de don Tutín la habían impresionado, como Guarionex la previno… Trujillo se decidió. Era obvio. La muchacha se sentiría enormemente halagada si él aprobaba la petición que este hombre hacía. Compartir su poder en los momentos convenientes era el arma más efectiva para conquistar una mujer. Él lo sabía bien.
Tutín continuó explicándole a Trujillo la actitud de los norteamericanos, y le dio la seguridad de que éstos financiarían un proyecto de presas y canales.
—¡Muy bien! —dijo Trujillo, finalmente, clavando sus ojos en Marisela, para que no tuviera ninguna duda de que lo hacía por ella—. ¡Acepto! Su plan me parece muy bueno. Descartaremos el proyecto de una planta atómica, e iniciaremos el proyecto de las presas. Para ello lo nombro ahora mismo presidente de la Comisión de Fomento, con rango de secretario de Estado. Puede ir mañana donde el Presidente, a tomar posesión del puesto enseguida. A través de la Comisión, se pondrá en contacto con los americanos, y me traerá las bases del acuerdo de financiamiento, tan pronto las tenga.
Le extendió la mano. Lo despedía. Tutín y República se pusieron de pie. Todos los otros, menos Trujillo, se levantaron. El desenlace de la entrevista había pasado como un relámpago.
—Excelencia —dijo Tutín asfixiado por la emoción—. ¡No esperaba tanto!
—¡Bueno! ¡Para que usted vea que escucho los buenos consejos! —dijo Trujillo, volviendo a la jovialidad de antes, y mirando fijamente a Marisela, con fascinación de boa.
El perico ripiao inició otra tanda de música, pero no bailaron. Los Tejera se habían ido, y no se volvió a hablar del asunto. Todos lucían excitados. La manifestación del poder los había embriagado. Siguieron conversando y tomando tragos. Trujillo no parecía tener intenciones de retirarse.
Poco después de medianoche, Servando fue a buscar al ayudante personal de Trujillo. Bamboleaba un poco por los efectos del jumo, y hacía un esfuerzo enorme por mantener su dignidad militar frente al otro.
—¡El Generalísimo Trujillo lo necesita!
El ayudante siguió al coronel Santos Mar hasta la sala. En la mesa del centro había un reguero de botellas vacías del brandy español. El coronel Publio Santamaría, en su sillón, ladeaba la cabeza de un lado para el otro. Las señoras estaban con los ojos brillosos, mirándose. La muchacha no. Sonreía, sentada en el sofá, al lado del Generalísimo, que dormía, la cabeza recostada en su hombro. El perico ripiao seguía tocando desaforadamente. Era el final de una bacanal, donde todos se habían pegado una borrachera que no tenía madre. El ayudante actuó sin precipitación. Metódicamente. Levantó la cabeza de Trujillo, que entreabrió los ojos y los volvió a cerrar. Tomó su cuerpo por los hombros, y lo alzó en vilo. Servando trató de auxiliarlo, pero más bien entorpecía la operación.
—¡Coronel Santos, señor! —pidió el ayudante—. Llame a los otros dos oficiales de la escolta. ¡Por favor, señor!
Servando fue a buscar a los oficiales indicados, y respiró fuertemente cuando vio a Trujillo dentro del carro. Entró a la casa, despejado. Miró el cuadro que hacían Publio y las mujeres. Olió el perfume de las rosas y claveles de Tontón, regadas por toda la sala. Oyó la insistente música del perico ripiao. Sintió la solidez del piso. Rió. ¡La noche había sido un éxito! ¡Su hija no corría peligro, por ahora!
—¡Coronel Santos, señor! —La voz lo llamaba de nuevo a la amistad. Era el ayudante personal de Trujillo.
—¡Diga, coronel!
—Por orden superior, la señorita Santos está invitada a acompañar al Generalísimo Trujillo a su residencia, en San Cristóbal! ¡Señor!
—¡Pero el Generalísimo Trujillo duerme! —reclamó Servando, viendo que su mundo se hacía añicos, que su plan caía destruido.
—Es una orden que dio antes de venir a la fiesta, señor.
El ayudante se dirigió hacia donde estaba Marisela, que lo oyó todo y vio el horror pintado en el rostro de su papá. En ese momento supremo de comprensión, perdió la inocencia.
—¡Coronel, con gusto acompañaré al Generalísimo donde él disponga! —dijo, mientras suplicaba con los ojos a su padre que no interfiriera. Un desliz en aquel momento podía resultar fatal—. Permítame despedirme.
El ayudante juntó los zapatos, y taconeó, mientras hacía una especie de reverencia a Marisela. Norma le devolvió el abrazo, pero no efectivamente. Tontón respondió con un manoteo cariñoso. Publio seguía ladeando la cabeza de un lado a otro. Marisela pasó por delante de su padre. No quiso abrazarlo, porque uno de los dos podía flaquear. Pero lo miró con mucho cariño.
—¡Vuelvo pronto, papá! ¡No te preocupes!
Viéndola ir, Servando concentró su odio en el ayudante. ¡El que creía que ese cabrón era amigo suyo! ¡Debió dejar que lo jodieran! Pero él sabía que el ayudante personal no era el responsable. Dirigió su inconformidad a otra parte. ¡En el Ejército no había amigos, coño! ¡Sólo disciplina, órdenes, rango! Pero el culpable tampoco era el Ejército. Miró a Publio, y se entristeció. Su plan había fracasado, y se habían expuesto para nada. El plan de Trujillo era el que había funcionado… Por adelantado.
MANUEL SALVADOR GAUTIER
MANUEL SALVADOR GAUTIER (1930-)
Durante muchos años, su nombre figuraba en un lugar de primer orden entre los arquitectos urbanistas y diseñadores de nuestro país, pero a partir de 1986 comenzó a escribir ficción hasta conquistar una posición importante en nuestro medio literario. Nacido en Santo Domingo, el 1ro. de agosto de 1930, ha dedicado gran parte de su vida a la cátedra y al urbanismo. Narrador y ensayista, pertenece al Movimiento Interiorista del Ateneo Insular, grupo que le ha estimulado en su carrera de escritor.
En 1993 publicó su extensa tetralogía sobre las luchas del pueblo dominicano por conquistar su libertad, desde Trujillo hasta nuestros días. Esa obra le valió el Premio Anual de Novela, siendo, hasta el presente, la más extensa formulación narrativa sobre la Era de Trujillo y los años posteriores a su caída que se ha publicado en el país. Más que la historia contemporánea del pueblo dominicano y las vicisitudes para ganar un espacio digno en el conjunto de naciones hispanoamericanas, le interesa el drama humano de una generación frustrada que no ha dejado de batallar contra el envilecimiento y la opresión.
Obras publicadas:
Tiempo para héroes (1. El atrevimiento, 2. Pormenores del exilio, 3. La convergencia, 4. Monte adentro) (1993), Premio Anual de Novela, Toda la vida (1995), Premio Anual de Novela, Serenata (1998).