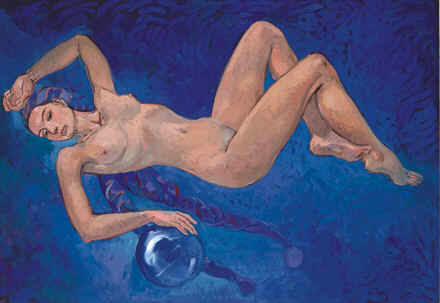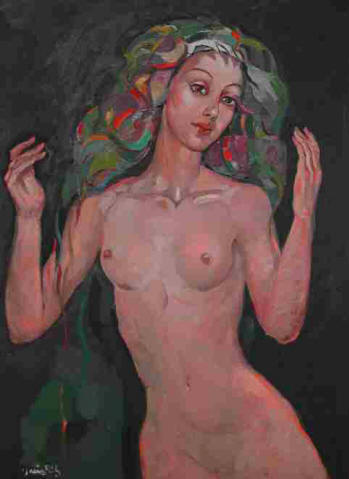CARLOS LUÍS
UN JUGLAR DE NUESTROS TIEMPOS
FERNANDO UREÑA RIB

C arlos Luís me hace pensar en los poetas juglares de los tiempos de Alfonso X, llamado el sabio. O a aquellos trovadores occitanos, del medioevo francés que armados de guitarras y poesía reconstruían el mundo con historias fantásticas y repletas de drama, nostalgia o de alegría.
El pelo abundante, alborotado, la mirada fija, perdida en remotos parajes del infinito, mientras sus dedos escarban la musicalidad de los siglos atrapada en el tiempo. Porque más que el tiempo, es la nostalgia la que tramonta los espacios del alma y se convierte en la materia prima de sus cantos.
La lluvia, por ejemplo (y su analogía sonora con el rasgar de la guitarra) es una constante evocadora y pluvial que permea el espíritu. Entonces llega un momento en que sobran las palabras y Carlos Luís deja que sea la guitarra la que enarbole banderas, desate tempestades, o nos muestre la escena intimista de una mujer que envejece frente al espejo de su recámara. En ciertas canciones el amor simplemente fluye como un manantial desbordado que busca el suelo sediento y esa misma avidez, se nota entonces en las manos que escarban melodías renovadas en la tierra fecunda.
Al escucharle tenemos plena consciencia de que estamos, no solo frente a un virtuoso, un Orfeo que explora las inmensas posibilidades sonoras y mágicas de la guitarra, sino a una voz profunda que guarda ese dejo ancestral y lejano que se acerca y penetra, (con cierta taciturnia o con gamas vibrantes) a nuestras más íntimas emociones.
Algo de prestidigitador hay en los dedos de Carlos Luís. El movimiento, ágil e imperceptible, produce disonancias y acordes con tal fluidez que engañan los sentidos. El oficio, la disciplina del ejecutante, se advierte y sin embargo, el énfasis radica en las imágenes que el cantautor nos hace descubrir tanto en la musicalidad de su instrumento, como en la poética de sus versos. No se trata únicamente de perfección formal, sino de una lírica y musicalidad madura y limpia, resultante de la observación, de la reflexión y de la sensibilidad.
Carlos Luís juega con las constantes y las variables de la guitarra (ritmo y melodía) con tal certitud y fineza, que olvidamos la perfección técnica y nos adentramos con él por los sinuosos laberintos del espíritu.
FERNANDO UREÑA RIB
Casa de Teatro
Sábado 26 de Julio del 2008
Invitados : Yuyú RamírezJosé Miguel Tavares.
Carlos Luis
( Biografía breve)
Carlos Luis nace en La Habana, Cuba, en Septiembre de 1960 en el barrio de Marianao. Desde niño se inclinó por la música. Mientras asiste a la escuela secundaria empieza a participar en festivales estudiantiles. Su padre le regala la primera guitarra con la que comienza a acompañarse, al tiempo que se interesa en la literatura.
Tiempo después ingresa a la vida militar y sigue relacionándose con la canción, los poetas y la guitarra hasta que llega a conocer a artistas de diferentes manifestaciones que ya
tenían un prestigio alcanzado por su trabajo. Al terminar la etapa en el ejército se mantiene en estrecha relación con estos, entre ellos con Silvio Rodríguez, Noel Nicola, Amaury
Pérez y un gran grupo de escritores, pintores, artesanos, actores, etc;
La vida le depara seguir conociendo gente de este medio y aumentando sus conocimientos hasta que conoce a Miriam Ramos (gracias a Silvio) y comienza una carrera profesional totalmente dedicada. Siempre sintió que también tenía cosas que decir y en esa etapa comenzó a exponer lo que llevaba algún tiempo compuesto y se encontró con que era muy bien aceptado por los que hacían esa labor desde mucho antes.
Así comienza a llevar su arte como cantautor y guitarrista por muchos países de América Europa y a ser reconocido por el público y por sus compañeros como un compositor . Esas andanzas lo traen a República Dominicana donde viene a trabajar como invitado a una obra que presentaba Lourdes Ramírez con el Centro de Danza Contemporánea que se llamó “Sonámbulas”. Esa relación de trabajo con Yuyú lo hace tomar la decisión de quedarse a vivir entre los dominicanos.
Aquí comienza a sonar su obra en la magnífica voz de Maridalia Hernández y de ahí se desata el deseo de otros artistas en cantarle y a su vez Carlos se acerca a algunos otros
con la intención de hacer nuevas canciones, como Elena Ramírez, José Miura, José A. Rodríguez y José Enrique Trinidad, canciones que lo llenan de satisfacción por el alto
nivel estético de las manifestaciones de cada uno de ellos.
Al tiempo de desarrollarse aún mas por lo que le brinda la vida en Dominicana, graba suprimer disco, que lleva como nombre “Después de amar”, producido y arreglado por el
maestro Manuel Tejada en el que aparece la pieza “Una más” que lo da a conocer a niveles mas amplios del público.
Actualmente se dedica a promover su mas reciente CD “Revelaciones”, que comenzó a grabar en los estudios “Ojalá” en su ciudad natal y del que es productor, compositor de
gran parte de los temas y director musical. En este aparecen artistas de renombre internacional como: Silvio Rodríguez y Frank Fernández y músicos de la talla de Jorge Taveras,
Guarionex Aquino, Guillo Carías, Julian Fernández, Juan Francisco Ordóñez, Reynaldo Pérez, Wellington Valenzuela, etc.
Esto solo muestra su relación con el arte, pero no quiere decir que esté lejos de el andar cotidiano; porque su vida es eso: música.