PARA ENCONTRAR A
IVAN TOVAR
FERNANDO UREÑA RIB
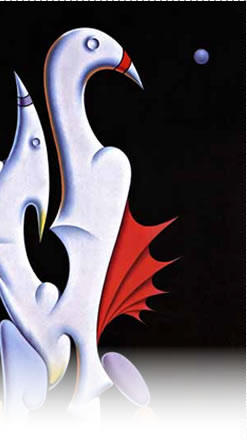
Primero quise ver a Tovar desde los libros. Pensé que para desentrañar el aura mágica y sórdida que rodea a algunas de sus pinturas presentadas en la Galería Auffant, habría que ir antes a los Rostros Ocultos de Salvador Dalí, a los manifiestos de André Bretón, que habría que utilizar el microscopio de lo fútil y lo absurdo de Nietzsche y Schopenhauer a través del cual miraron De Chirico y Carrá y los otros iniciadores del surrealismo y de las pinturas metafísicas. Imaginé que la clave se podría encontrar en el desafuero ordenado de los cuentos de Bierce, en los cuales lo picante e hiriente se presenta con la elegante blancura del humor negro.
Pero las llavecillas que me abrieron el mundo secreto de Iván Tovar no están fuera sino dentro de sus cuadros. Entré en ellos gracias a ciertas inexplicables coincidencias. Fue temprano en la mañana, cuando aun no había mucho público. Los enmarcadores lucían muy ocupados en la trastienda y unos cuantos clientes entraban o salían llevando consigo diplomas, fotografías y bordados. Los cristales me aislaban del ruido de la calle.
Estudié cuidadosamente los dibujos, los anagramas y los signos. Hice mis anotaciones y coloqué las letras en el orden preciso. Pronuncié las palabras y atravesé el espacio sagrado, succionado por vientos glaciales. Después la atmósfera se hizo cálida y serena. Recordé entonces las palabras de. Gausachs: “No solo se debe poder entrar en un buen cuadro, sino respirar en él.
Imágenes y formas que desde afuera me habían parecido frías y sin vida, pude tocarlas ahora y sentir el cálido murmullo de la sangre detrás de la epidermis blanda y tersa. Retorcidas y elásticas, aquellas formas habían perdido su significación primera y ahora, convertidas en vísceras y esófagos, asimilaban y transportaban alguna energía secreta.
Quise ver detrás de las superficies planas y luminosas y adentrarme en el oscuro fondo interior. Anduve con cuidado porque cuernos filosos y lanzas guardaban celosamente la entrada. Había anclas y cadenas. Placeres, deseos y caprichos revoloteaban sinuosos, inquiriendo buscando, anhelando, pero morían rápidamente.
Había maquinas para trasformar el cuerpo y hacer del grito y de la angustia un arma punzante. Había alambiques para destilar el miedo, adormideras, y una colección de idolillos colocados unos sobre otros en frascos de engrudo. Qué decir de las aves y los peces. Había cóndores, albatros, mirlos y zorzales todos redibujados y convertidos en espina dorsal o en caracolas, alejados definitivamente de su función y de su medio.
Atravesé entonces una zona desértica, tan seca que el aire era apenas respirable, me empujaban los vientos del Harmatán.
Había en el fondo alguna luz. Cruce rápidamente y sentí el silencio ensordecedor de la oquedad de la muerte golpeando a mis espaldas. Me volví para ver en las paredes las dolientes pinturas de Rivera, los San Esteban y los San Sebastianes atravesados. A mi derecha los Cristos lacerados y Sangrantes de Cánovas.
Y entonces un quejido se retorcía como serpiente en mis oídos igual que en las noches de cante jondo y soleares. Seguí un poco más al Norte y me envolvías los ricos olores de exquisitas delicias culinarias. Los aromas del vino. Un poco más y mis pies se hundían en los cuerpos desnudos de las Lucrecias suicidas Finalmente allí, sentado en su silla voluptuosa, estaba Iván.
FERNANDO UREÑA RIB





