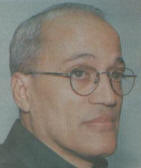RITA INDIANA HERNÀNDEZ
Y LA ESTRATEGIA DE CHOCHUECA
FERNANDO UREÑA RIB/ANTONIO VICTORIANO/NESTOR E.RODRÍGUEZ

Conocí a Rita Indiana Hernández días después de haber devorado sus poemas en una de las pocas revistas de literatura que aquí se publican. La revista, llamada Vetas, apenas circula en los alrededores de la calle El Conde y sin embargo no deja de causar ronchas por sus políticas editoriales y por su apoyo a poetas y escritores jóvenes que no tienen otro medio de ser alcanzados por la luz pública.
Una noche, en un bar no lejano del Conde, vi entrar la silueta de Rita, alta y silenciosa. Era una de esas noches de aturdimiento. El café se llamaba Ocho Puertas, en la calle José Reyes y por una de ellas la vi llegar. Pregunté a quién pertenecía aquella figura luminosa y alguien mencionó su nombre. Tenía el aire de láudano de las modelos de una antigua revista de modas francesa, La Chic Parisienne.
Otra noche, en casa de Guy Frómeta, ella me extendió una mano que descendía de unos brazos muy largos, desgarbada y feliz. Sus poemas me gustan, le dije. Admiro su manera de entrelazar las imágenes y el sentido urbano y casi vertiginoso de sus poemas. Intuí algo de tragedia quemándose y resplandeciendo en el fondo oscuro de sus versos. O quizás era una ira contenida, un resabio, una amargura desenfadada en las que dejaba caer latigazos de desdén, de humor y de ironía. En sus escritos subsiguientes advertí el mismo dolor embalsamado. Me parecía escuchar una voz nueva, una voz que nos alcanza desde lejos, desde siglos arriba, desde un cruce de fuegos entre ángeles y demonios, desde la Eternidad.
Ahora acabo de leer su última entrega: La estrategia de Chochueca. Mientras unos la califican de novela corta otros aluden que se trata de un cuento largo. Pero lo importante de este texto es la riqueza de su estudio sociológico y lo testimonial de su carácter. ¡Qué locura maravillosa y desenfrenada! ¡Qué espíritu de juventud y de caos! Lo terrible y dionisíaco, corresponde sin embargo a una decadencia minuciosamente relatada y elaborada. Los verdaderos protagonistas son el lenguaje y el ambiente sórdido y a veces cruel de una generación de dominicanos que es para muchos desconocida, extraña. A través de un lenguaje ágil, crudo y soez Rita Hernández bordea esos submundos, y nos hace merodear o nos adentra en las noches de cierta juventud dominicana.
Mientras algunos encuentran en esta historia, rastros del camino trazado por Borroughs y por Kerouac y otros representantes norteamericanos de la Beat Generation, yo encuentro en la escritura de Hernández innovaciones refrescantes. El uso del lenguaje coloquial en la literatura que ella propone manifiesta su percepción alerta y su sabiduría.
En la novela se dilata, se expande y se contrae el flujo de la consciencia de Silvia, la relatora, quien es una adolescente que busca desesperadamente maneras de liberarse del tedio que le produce una sociedad restrictiva, puritana y falsa, encubridora y ciega. En el tránsito acelerado de esa búsqueda se enamora de un malandrín, de un “tecato” que la arrastra en sus aventuras y quien la hace chocar de frente contra otro mundo, también falaz del que no hay redención posible, el mundo de las drogas y los estupefacientes. Sin perder jamás el hilo, el relato de Rita Indiana Hernández se mueve como un remolino intenso en cuya periferia gravitan el humor, la rabia, el sexo, el miedo, la desolación y la muerte. Ella se vale de una serie de anécdotas breves, aparentemente inconexas, para atrapar en sus páginas la vorágine de ese mundo alucinado.
FERNANDO UREÑA RIB
Arturo Victoriano*
Envueltos en las festividades caprinas hemos pasado por alto la puesta en circulación del última narración de Rita Indiana Hernández: “La estrategia de Chochueca”.Rita nos coloca frente a una realidad que ha permanecido oculta para la narrativa dominicana: una parte de la juventud de los 90. Por fin ha aparecido una voz, que como pedía Miguel D. Mena, se aparta del tema Trujillo. Estamos frente a la narración urbana, frente a una narración acorde con nuestros días y sobre todo con nuestras noches.
Adentrémonos en el mundo de la Estrategia. Trataremos de ver lo que creemos que Rita quiere que veamos.
Lo primero que surge es el enfrentamiento, en la mente de la narradora, entre lo real y lo virtual, típico enfrentamiento de nuestro mundo postmoderno.
“El cuerpo deformado del muerto y sus mil versiones se me aprecia en medio de la conversación mas despreocupada, el real que quedo detrás del circulo que los vecinos y peatones hicieron alrededor de él (…) Una u otra me parecían la misma “ pág. 10. Este enfrentamiento se va a dar, a veces no tan explícito, a lo largo de la narración, como en el caso del personaje Tony T., pegado a su computadora, pelado a caco, que consigue la información “chateando con la pana”. Esto nos va a empezar a sumergir en el mundo que comparten la narración y sus amgos/as. Ese mundo donde lo virtual tiene tanta o mas importancia que lo real, pero sin excluirse uno a otra.
La Estrategia es una narración escrita en dominicano de los 90, en un socio lector determinado, pero de fácil acceso. Este uso es un uso no afectado, se nota en la naturalidad del manejo del lenguaje por parte de la autora: traqueteaban, ropita nítida, eto tipo tanfundio, ect. Este tipo de lenguaje ha sido utilizado como elemento ornamental en otras narraciones dominicanas, es aquí parte esencial de la misma, constituye, junto con el aburrimiento de la generación aquí retratada, el hilo conductor a través del cual Rita Indiana nos guía por ese submundo donde esta la narradora.
También hace acto de presencia un lenguaje muy personal que se pude notar en ciertas expresiones como: papimamirichardclayderman, catacumbescas, tecleando con un ritmo de undotré mariposita e, etc. Asi como la presencia onomatopéyica típica del lenguaje dominicano “..sigue martillando pum pum pum sobre Verdi y toda su infame Traviata..” “La camioneta da saltos tuc tuc cada metro y medio..” Este onomatopeya mete al lector en la narración, lo obliga a trabajar con todos los sentidos y a ser cómplice del absurdo.
El aburrimiento generacional viene retratado en diferentes escenarios de la obra: “Era tarde y no tenia mas de veinte pesos, pero tenia diecisiete años y me aburría insoportablemente” (Pág. 14) A ello se suma el aplastamiento que opera la ciudad de Santo Domingo sobre los personajes, esa ciudad, que, al inicio del capitulo cuatro, la narradora se sueña en llamas, envuelta en fuego purificador, aunque ella se despierte antes de que se joda definitivamente la cosa.
Aparecen también los falsos héroes, los papas que hoy pasan factura por lo de ayer”.., y tiene en la mirada esa cosas rara de los que fueron torturados en los doce años y ahora trabajan junto los torturadores.” (Pág. 69)No hay en la narración ningún dejo ideológico. “Me daba cuenta de que todo da igual, al final todo es mentira, todos queremos un carrito japonés y una piscina (Pág. 70). Es una desilusión y un aburrimiento visceral, vivido desde el interior y aguzado por un medio inhóspito que niega a ese segmento de la juventud, de la cual la narradora es parte, alguna posibilidad de redención. Por eso los pequeños o grandes delitos que intentan dar color a una existencia gris y chata (“el tumbe” de las bocinas, las drogas, la falsificación de cheques, el uso fraudulento de tarjetas de crédito..
Esos padres que han dejado los hijos, “esta gelatina absurda.. después de tanto we want the world and we Wnt It, tanta carcajada histórica, tanto Marx y compañero para esto, esta brincadera de pequeñas bestias sin idea, este mac universo en el que o te tumbas a contemplar las burbujas en el screensaver o te tumbas…
En la “Estrategia de Chochueca” asoman los múltiples talentos de esta escritora, que aunque muy joven, ya ocupa un espacio entre las autoras a tener en la mira en los próximos años.
ARTURO VICTORIANO
——————————————————————————–Arturo Victoriano es ensayista y abogado. Reside en alguna parte del Canada.
CORTESÍA DE CIELO NARANJA
Rita Indiana Hernández y la novísima narrativa dominicana
Néstor E. Rodríguez
University of Toronto
Aunque parezca un flagrante anacronismo, la narrativa de la nación que dominó el contexto inmediatamente posterior al surgimiento de la República Dominicana en 1844 ha permanecido prácticamente inalterada como matriz retórica fundamental hasta el presente, si bien en diversos momentos históricos su manifestación exhibe matices particulares. Me refiero a la idea de lo nacional elaborada por la intelectualidad decimonónica, preocupada sobre todo por teorizar la nación desde una perspectiva hispanocéntrica que obvia otros elementos importantes de la cultura dominicana. Se puede argüir que la violencia simbólica inherente a esa matriz discursiva ha provocado una especie de colonización interna en el imaginario social, lo cual hace del contexto dominicano un espacio idóneo para el análisis de orientación poscolonial. Por ser en la época de la dictadura de Trujillo (1930-1961) que este saber adquirió su formulación más acabada, en adelante me referiré al mismo como la “ciudad trujillista”.
Frente a semejante estado de cosas, la literatura dominicana de los años ochenta hasta el presente, especialmente la narrativa, evidencia un asedio frontal a los vestigios de ese saber uniformador. La estrategia de Chochueca (2000), de Rita Indiana Hernández, forma parte de esta corriente que ha procurado complicar las variables epistémicas que sostienen la ciudad trujillista en la actualidad. En la poética literaria de Hernández, al igual que en la de sus pares en Puerto Rico (Pedro Cabiya, Juan Carlos Quiñones), Cuba (Antonio José Ponte, Jorge Ángel Pérez) y República Dominicana (Aurora Arias, Rey Andújar), es posible identificar una semiosis específicamente urbana.En efecto, al tematizar el espacio urbano y las complicadas redes socioculturales que lo caracterizan, la narrativa de Hernández aprovecha la metáfora de la ciudad como laboratorio en el cual se juega con la posibilidad de una utopía política, una utopía representada en la ciudad como espacio englobador de posiciones de sujeto diversas. En este sentido, la narrativa de Hernández parecería proponer una contundente redefinición del sujeto dominicano que apunta por igual a la conformación de un nuevo texto histórico para el Santo Domingo de hoy.
Hernández pertenece al grupo de narradores que empieza a publicar en la década del 90. Sin embargo, en la República Dominicana su obra no ha disfrutado de la atención de la crítica especializada académica ni periodística. No resulta difícil relacionar el silencio de la crítica insular sobre la producción de Hernández al hecho de que su obra ejemplifica, acaso más puntualmente que otros textos de la literatura dominicana reciente, el impulso hacia una cartografía subversiva de la identidad dominicana.
En La estrategia de Chochueca, la ciudad de Santo Domingo se convierte en protagonista de lo narrado: la ciudad funciona simultáneamente como referente y eje vertebrador para los sujetos que la habitan y que se articulan como tal en esa íntima relación de interdependencia con el espacio urbano del Santo Domingo de fin de milenio.
El personaje de Silvia domina la narración de principio a fin. El acto aparentemente trivial de la entrega de unas bocinas robadas de un concierto pone en evidencia la existencia de un Santo Domingo subterráneo y marginal habitado por identidades subalternas. Estos sujetos de la diferencia–la juventud dominicana de los años noventa de diversos estratos sociales–pugnan por afincar en el imaginario urbano a la vez que escapan con narcóticos, orgías, alcohol, música y misantropía de esa cotidianidad social que no los apercibe:
[…] siempre acababan echándonos de todos lados, no es que fuéramos tan necios, era algo en la forma de sonreír, como si con nosotros y nuestro entrar en los baños de tres en tres, nuestro besarnos en la boca hombres y mujeres, nuestro reír con la boca llena, salpicáramos a los que nos miraban con una sustancia insoportable […]. (16)
A pesar de la aparente liviandad de sus impresiones, la narradora demuestra un obsesivo afán sociológico. Cada una de sus andanzas por la ciudad capital viene aparejada por algún tipo de reflexión sobre la realidad urbana circundante y los sujetos que la integran. En ocasiones este gesto implica una postura de cinismo frente a lo histórico, mediante la cual se convoca el pasado no para reconstruirlo a través de un proceso exegético, sino para parodiar y a la vez degradar el peso de ese discurso matriz de la nación que lo sustenta como monumento. La siguiente cita es ilustrativa de esta tendencia en el proyecto estético de Hernández:
El local empezaba a llenarse de gente como a la una, chamaquitos hermosos, todavía sin barba, bailoteando en esta gelatina absurda que nos han dejado nuestros padres, después de tanto que queremos, tanto we want the world and we want it, tanta carcajada histórica, tanto Marx y compañero para esto, esta brincadera de pequeñas bestias sin idea, este mac universo en el que o te tumbas a contemplar burbujas en el screensaver o te tumbas […]. (73)
La narradora pasa juicio a la generación precedente, que en su opinión debía haber propiciado el cambio democrático y así evitar la “gelatina absurda” del presente histórico. Ahora bien, este gesto de nostalgia hacia las utopías políticas que no llegaron a cuajar en la realidad dominicana de la postdictadura viene acompañado en la imaginación de la narradora de una actitud celebratoria de la pérdida de la historicidad en el imaginario de la juventud dominicana. Este curioso contrapunteo entre la añoranza típicamente moderna de la memoria histórica y el carácter lábil, escurridizo, de la historia como archivo en la estética posmoderna se convierte en el rasgo predominante de La estrategia. Incluso se podría interpretar el alcance de esa estética en la factura de la novela como una tentativa de plasmación de la posmodernidad en la literatura, tomando como marco la realidad socio-cultural urbana del Santo Domingo de actual. Esta hipótesis de trabajo obliga a vincular la novela de Hernández a la más reciente narrativa española e hispanoamericana. Me refiero a textos como Mala onda (1991) de Alberto Fuguet, Esperanto (1999) de Rodrigo Fresán, y Tokio ya no nos quiere (1998) de Ray Loriga, en los cuales la historia se ve tamizada por sistemas simbólicos de carácter aleatorio que la emplean a su antojo como un elemento más dentro de un continuo de posibilidades estéticas.
En La estrategia la historia dista mucho de ser el elemento aglutinante fundamental en la configuración del ideal patrio que está supuesto a ser asimilado por los individuos como un principio irrefutable. Por el contrario, el pasado monumental constituye, junto a la jerga de la subcultura de la juventud dominicana y los productos de la cultura massmediática, uno de los elementos que participan en el proceso cognitivo de la narradora por la geografía urbana.
Tanto Silvia como las demás figuras que pueblan el texto constituyen subjetividades nómadas que acentúan la prevalencia de lo híbrido y lo fragmentario en sus esquemas vitales. Puede que en ese modo de representar los personajes radique el mayor acierto crítico de La estrategia. Ciertamente, la preeminencia de la discursividad social, el lenguaje callejero y la parodia de los íconos culturales en esta novela evidencian la presencia de nuevas figuraciones de los sujetos surgidos en el proceso histórico dominicano actual. Se trata, ante todo, de una literatura abiertamente subversiva que se resiste a la nulidad al conferir presencia a subjetividades históricas ignoradas por el imaginario social. Un revelador ejemplo en este sentido surge en el momento en que la narradora describe el encuentro fortuito de un grupo de turistas y un vendedor de artesanías haitiano en Santo Domingo:
Luego el haitiano en la calle que viene a ofrecerles una estatuica de madera, que mejor comprársela que aguantar esa mirada de niño que odia y que le llena a uno como de miedos el pecho, no porque un vecino me dijera que los haitianos se comían a los niños, pues eso lo superé después de que los vi construir la mitad de la ciudad con sus brazos. (17)
Silvia, en tanto paseante urbana que rastrea los signos del entorno físico que la engloba, no parece comprender en su aparentemente liviano deambular las implicaciones de irreverenciade sus desplazamientos por la ciudad: “La sola acción de andar ofrece posibilidades inevitables; se camina sin pensar que se camina, más bien tintineamos las caderas acompasando las piernas a la cadencia autómata” (10). Lo cierto es que ese acto casi reflejo del caminar por la ciudad “transforma,” como señala Michel de Certeau, “en otra cosa cada significante espacial” (110). La precisión de de Certeau, surgida de su certeza en la textura “discursiva” de los desplazamientos individuales por la ciudad, viene a cuento con la lectura de La estrategia como contranarrativa de la nación dominicana.
Para de Certeau el “andar” implica, ante todo, un “espacio de enunciación” (110). El paseante articula un texto propio y siempre cambiante sobre la superficie física de la ciudad; por medio de ese desplazamiento que no cesa, el sujeto que atraviesa la topografía urbana afinca involuntariamente su persona discursiva. El personaje de Silvia, al igual que los demás personajes de la novela de Hernández, activa este proceso por medio del cual el paseante inscribe las señas de su identidad en el texto abierto de la urbe, en este caso una ciudad atravesada por los ecos autoritarios del pasado y el nuevo orden llamado a superarlo. Esta coyuntura histórica se representa en La estrategia de diversas maneras. Una de ellas es la descripción de la ciudad de Santo Domingo como un “laberinto de pelusas” (18), en donde las connotaciones de exceso y suciedad apuntan claramente a un proceso de purgación inconcluso. Otro modo en que se dramatiza la tensión simbólica entre estas ciudades antagónicas que conforman la realidad dominicana de fin de milenio es la representación de Santo Domingo como un organismo cuya perfección es cotidianamente deshecha por los desplazamientos individuales:
Se sigue caminando hasta que todo vuelve a partirse en pedacitos inconexos, como siempre, es lo normal… la ciudad debería quemarse pero no lo hace, bullendo, silbando con una cosa de gato, de horno medieval, mantiene su sábana de locos y orangutanes, de corbatas mal amarradas y travestis que se comen un mango agarrándose las tetas, la ciudad quemándose ciega, partiéndose en pedacitos, deshaciendo su perfección intolerable. (53)
La agencia histórica conferida en la novela al personaje de Silvia como paseante urbana que mina con su paso la forzada firmeza de la ciudad pone de relieve lo que Fredric Jameson denomina en su análisis del momento posmoderno la “estética de la cartografía cognitiva” (69). Con esto se refiere, entre otras cuestiones, al modo en que el sujeto se representa su situación en el espacio tanto físico como simbólico de la ciudad. En este sentido, un “mapa cognitivo” dentro de la cotidianidad urbana sería uno en “que el sujeto individual, sometido a esa totalidad mayor e irrepresentable que es el conjunto de las estructuras sociales como un todo, pueda representarse su situación” (Jameson 70). Los personajes de La estrategia simbolizan esa forma de resistencia reservada al individuo en la esfera de lo micropolítico. En sus andares por la topografía de la capital dominicana es posible identificar un claro desfase entre el paradigma de identidad cultural surgido de la ciudad trujillista –ese que sigue vigente como santo y seña de la cultura política dominicana–, y una ciudad distinta, marcada por el entrecruzamiento de conductas, discursos y niveles de comunicación heterogéneos. Ciertamente, en la práctica de escritura de Hernández, como en buena parte de la imaginación literaria insular y diaspórica, la correspondencia tensa entre esas dos ideas de ciudad trae aparejado el cuestionamiento de los mores y la ética institucional de esa cultura unificadora que ha definido históricamente el ethos nacional dominicano.
Obras citadas:
De Certeau, Michel. La invención de lo cotidiano I: artes de hacer. Trad. Alejandro Pescador. México: Universidad Iberoamericana, 1996.
Hernández, Rita Indiana. La estrategia de Chochueca. Santo Domingo, Rep. Dominicana: Riann, 2000.
Jameson, Fredric. Teoría de la postmodernidad. Trad. César Montolío y Ramón del Castillo. Barcelona: Trotta, 1996.
CORTESÍA DE CIELONARANJA.COM